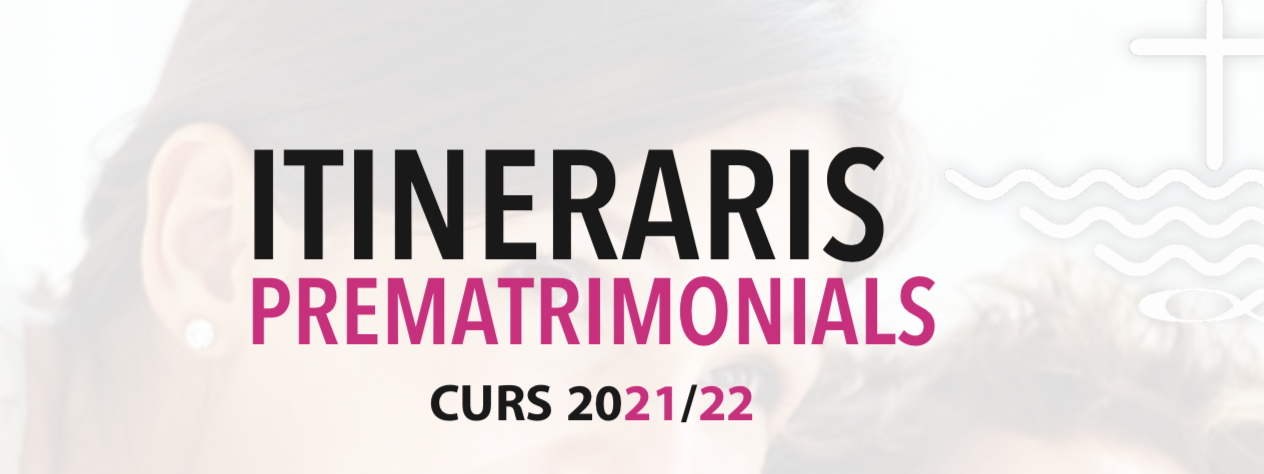«No maltrates ni oprimas a los inmigrantes» (Ex 22,20)
Es lo que Dios piensa y lo que Dios quiere: que los inmigrantes no padezcan maltratos ni opresión. Así nos plantea nuestra relación con el otro, sobre todo si es forastero. Jesús, en el Evangelio, lo dice bien claro como resultado de pensar que el otro me pertenece, que no puedo olvidarlo ni menos descartarlo. Sin embargo, en un mundo globalizado como el nuestro, debemos preguntarnos ¿quién es el forastero? Nuestra aldea global, con su facilidad de comunicaciones y de intercambio, integra cada vez más la diversidad de culturas y pide que los pueblos estén dispuestos a acogerse los unos a los otros. Miremos la realidad que nos rodea, la más próxima, como la familia y los vecinos, la de nuestros pueblos y ciudades, los de cerca y los de lejos, y preguntémonos: ¿cómo nos acogemos, ¿cómo nos amamos?
Debemos tenerlo claro. El gesto de la acogida, un valor eminentemente evangélico, ha sido y es aún el signo inequívoco de haber entendido el precepto del Señor: «Ama al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente. Este es el mandamiento más grande y el primero de todos. El segundo es muy semejante: Ama a tu prójimo como a ti mismo» (Mt 22,37-39). Resulta exigente pensar que la medida de nuestro amor a Dios es nuestro amor al prójimo. Pero es así. Podemos saber cómo hemos acogido a Dios en nuestra vida si nos fijamos en nuestra capacidad de acogida en relación a los demás.
Los primeros cristianos entendieron muy bien el mensaje. Así lo afirma san Juan en su primera carta: «Si alguien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, miente, porque los que no aman a los hermanos, que ven, no pueden amar a Dios, que no ven. Jesucristo mismo es quien nos da este mandamiento: Quien ama a Dios, que ame también a su hermano» (1Jn 4,20-21). ¡Hacerse cargo del prójimo! Todo lo contrario de la reacción de Caín cuando Dios le pregunta por su hermano Abel (Gn 4,9). La historia se repite y hace que revisemos muy a fondo nuestra sinceridad con Dios fijándonos en la acogida que hacemos de las otras personas. Cualquier programa de acción cristiana lo debe tener en cuenta.
Uno de los aspectos característicos de la espiritualidad de comunión es precisamente este: mirar al hermano con la misma mirada de amor de Dios, descubrirlo como «alguien que me pertenece», como «un don para mí», «descubriendo en él lo que hay de positivo», «llevando mutuamente la carga de los demás (cf. Ga 6,2)» (san Juan Pablo II, NMI 43). ¿Qué quiere decirnos Dios cuando nos propone una nueva forma de tratarnos, totalmente humana y condescendiente con los más necesitados? Cuando los amamos, los acogemos y los atendemos, Jesús mismo nos dice que todo lo que hacemos a ellos, lo hacemos a Él (cf. Mt 25,31-46). El amor a Dios pasa, nos lo ha dicho Jesús, por el amor a los demás, y el prójimo, cuando nos acercamos a él, descubrimos que tiene nombre y apellidos, una persona con dignidad. Cuántas veces los «alejados» no lo son por su culpa, sino por nuestra lejanía respecto de ellos. El esfuerzo de aproximación puede ayudarnos a descubrir en cada uno de ellos el rostro de Dios. Para saber, pues, si amamos a Dios o no lo amamos, midamos nuestra proximidad o nuestra lejanía en relación con nuestros hermanos, una proximidad que debe estar siempre imperada por el amor, el único que puede ayudar a superar el odio, la venganza y la violencia que están deshaciendo personas, familias y pueblos, como lo estamos presenciando con dolor.